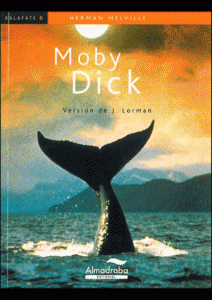Qué tormento tan profundo y a la vez maligno ha de ser experimentar la sed de venganza del capitán Ahab. Llegar al borde de la locura en busca de su único sueño (monomaniaca pesadilla que intranquilizó y se apoderó de los días y noches del marinero), asomar la nariz al precipicio y saltar con las cadenas que arrastran voces menos acordes.
Ahab, tenías una sola idea, un solo oscuro pensamiento, un cáncer en tu cabeza: acabar con el Moby Dick. Ya se había llevado una parte tuya hace mucho tiempo, pero por qué echar de menos una pierna si tenías otra, viejo zorro de los mares.
Ese era el capitán del Pequod, un cúmulo de ideas disparatadas con un único fin, la venganza. Así, poner en orden lo que desordenado se cree; arrebatar de las aguas al maligno; rescatar de las cloacas a los obedientes moribundos. Al final el sueño cumplido lo celebró el leviatán, que decenas de arpones mereció antes de acabar con una empresa a pedazos construida. Solo hubo un ganador, que logró dar forma al rompecabezas del cual solo una pierna conseguía.
Malditos sean todos los que saltaron con ilusión a bordo. Y bien merecido tengan su final. Llamadlo Ismael, al único hombre que pudo contar esta disparatada historia de aventureros desgraciados y desdichados cuyo final conocían. Starbuck, Stubb, Quiqueg. . .. . . . . . . todos muertos a profundidades antes incalculables. No era de otra manera como sus nombres podrían perdurar por siempre, sino en las profundidades del mar o en la conciencia del Moby Dick.